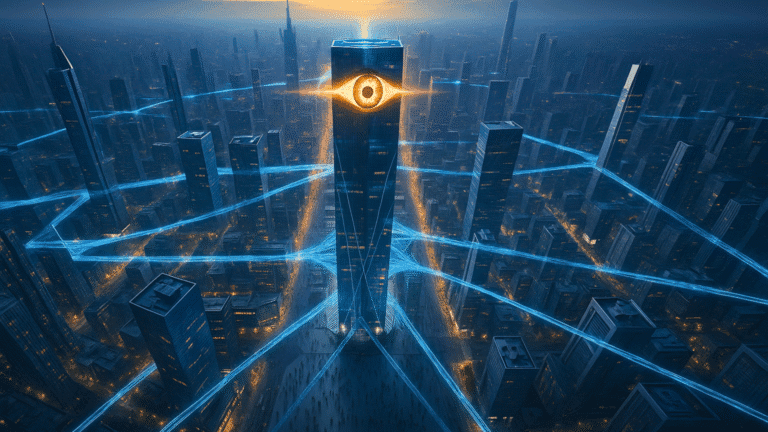Ver al Sr. Presidente, Gustavo Petro, abogando por rupturas constitucionales –explícita o implícitamente– para, según él, hacer efectivas las “reclamaciones populares” que él encarna, reclamaciones que incluyen reformas al sistema de salud, al sistema pensional, a la justicia, al régimen electoral, y tributarias, recuerda viejos vicios del autoritarismo populista.
Ahora bien, repetir acríticamente lo anterior no es otra cosa que atrincherarse en un lugar común, al menos si no se le da la profundidad política que requiere semejante debate. Petro, y en general su círculo, nos plantean un falso dilema: si la democracia es el “Gobierno del pueblo”, y si el pueblo ha elegido a un hombre como Petro, ¿el que las instituciones se opongan a Petro no es lo mismo que decir que dichas instituciones se oponen al pueblo y, por lo tanto, subvierten la democracia?; en otras palabras, ¿son las instituciones políticas y jurídicas propias del régimen de la separación de poderes, instituciones antidemocráticas?
Este falso dilema, por más que a la izquierda nacional le parezca muy lógico, parte de una concepción infantil, básica e hiper-simplificada de la democracia. En primer lugar, en un sistema como el nuestro, que cristaliza una democracia representativa, el reflejo de la voluntad popular no se evidencia solo en el Presidente de la República, sino también en el Congreso, los Alcaldes, Concejos, Asambleas departamentales, Gobernadores, y demás. Así visto, el Congreso, al tomar una postura independiente o contraria al Presidente –y el haber sido elegidos bajo esa premisa–, está simplemente representando la postura de aquellos que depositaron su voto; ¿no es esto una manifestación de la democracia?, ¿es que existen manifestaciones democráticas más válidas que otras?, ¿o es que la representación popular que simboliza la elección del Presidente es superior a la representación popular que el Congreso ostenta?
En segundo lugar, el Presidente Petro fue electo por poco más de la mitad de los votos válidos de la segunda vuelta presidencial, cuya participación electoral fue del 58 % del censo electoral. En otras palabras, hubo un 71 % (42 % de abstenciones más el 29 % de electores que no votaron por Petro) de personas habilitadas para votar que no se sintieron identificados con el proyecto del elegido Presidente. Lo anterior nos dice que cuando Petro se refiere al “pueblo” que lo eligió, está hablando de apenas un 29 % del total de habilitados para ejercer su voto: menos de una tercera parte de los ciudadanos entran en ese llamado pueblo al que apela el Sr. Presidente.
Ahora bien, finjamos que Petro ganó con el 100 % de los votos posibles, es decir, imaginemos que de los 39 millones de votantes que hay en Colombia, los 39 enteritos votaron por el actual Presidente. Esto, ¿lo habilitaría para romper el orden constitucional y quebrantar las instituciones públicas? La respuesta a lo anterior viene dada, no por la matemática básica, sino por la teoría política. Colombia es, con todas sus fallas, una democracia liberal, lo cual significa que por más que la mayoría tenga una voluntad determinada, nuestro ordenamiento jurídico tiene como principal fundamento el respeto por la dignidad humana como característica inalienable de todo ser humano. En otras palabras, la mayoría no puede usar su poder mayoritario para aplastar a minorías que le resulten incómodas.
Es decir, el que un político haya sido elegido por una cantidad amplísima del electorado, y que por tanto tenga legitimidad, no exime al mismo de cumplir con aquellas normas cuyo propósito es la preservación de los derechos de los individuos. Mil personas no pueden decidir matar a una, porque la vida, honra, dignidad y propiedad de ese uno no está sujeto a votación, puesto que del mismo se predican derechos que ningún acuerdo entre millones –o miles de millones– de personas podría controvertir. Las instituciones, el ordenamiento constitucional y la separación de poderes son conceptos cuya aplicación tiene como objeto la preservación de la dignidad de los individuos, por más que los mismos sean incómodos para la mayoría. Así, por más que una mayoría escoja a un Presidente que se encuentre a favor de asesinar inocentes o mutilar opositores políticos en la plaza pública, tal cosa simplemente no sería jurídicamente posible porque la democracia liberal no solo implica que la soberanía reside en el pueblo y no en el Gobernante, sino también que los poderes ejercidos por este pueblo están limitados por los derechos de los individuos.
El apellido “liberal” que le ponemos al término “democracia” puede para muchos resultar fastidioso. Podemos quitárselo, de manera que eliminemos los limitantes al ejercicio del poder político ejercido por las mayorías, otorgando así potestades y poderes absolutas al representante elegido por voto mayoritario. ¿El resultado? Nada más y nada menos que el fascismo. Decir que Mussolini o Hitler eran enemigos de la democracia es inexacto: a ellos la mayoría de sus pueblos los tenía en altísima estima, y preferían dejar en sus manos todas las decisiones antes que entregarle potestades a instituciones que, según sentían, no correspondían con sus necesidades.
Mussolini, particularmente, era partidario de la llamada “democracia iliberal” cuya principal base teórica era la hoy enarbolada por Petro para justificar la concentración del poder en su persona. El pueblo es soberano y el pueblo lo ha puesto a él en la silla presidencial, eso significa que contradecirlo a él, es contradecir al pueblo: eso diría un fascista del siglo XX, y también un petrista del siglo XXI.