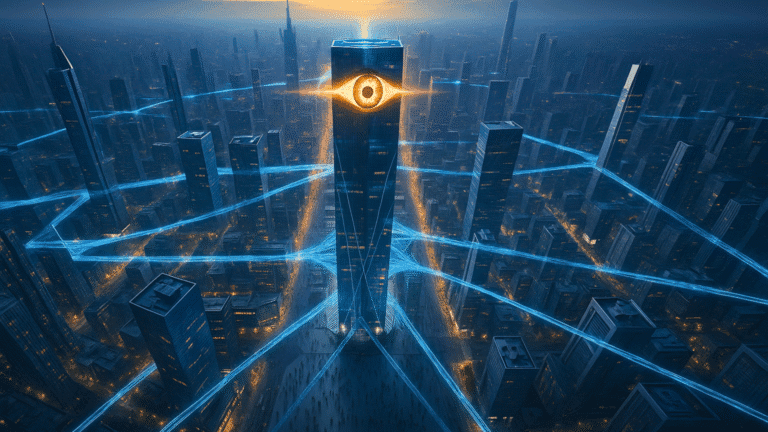«Cuando la bota del gobierno está pisándote la cara, si es la bota izquierda o la derecha es irrelevante».
Esta frase, cuyo origen no conozco, pero que está ampliamente difundida en internet, resonó en mi mente mientras investigaba sobre el abuso gubernamental y las consecuencias del autoritarismo en el mundo. A primera vista, parece una afirmación obvia: ¿Quién preferiría ser oprimido por un bando y no por otro? Lo que todos anhelamos es respeto y libertad, no maltrato de ninguna fuente.
Sin embargo, esto no es así. Actualmente vemos cómo mucha gente exige y celebra la aparición de “gobiernos fuertes”, pero no fuertes en el sentido de instituciones sólidas o respeto por los derechos ciudadanos, sino en un sentido autoritario. Según estas personas, es necesario tener gobiernos capaces de imponer, controlar y limitar las acciones de los ciudadanos con el objetivo de “evitar el caos”. Por ejemplo, se piensa que solo un gobierno con estas características es capaz de reducir la criminalidad o de eliminar las desigualdades, y se minimiza el hecho de que los métodos que utilizan siempre implican la violación de uno u otro derecho. De esta manera, se justifican acciones como el encarcelamiento indiscriminado de cientos de personas o los atentados contra instituciones cuyo fin es salvaguardar las democracias, como la constitución o el parlamento.
En realidad, es más común de lo que parece ver a personas utilizar numerosas justificaciones para convencerse de que algunas dictaduras son mejores que otras, o que cierto grado de autoritarismo es aceptable, siempre y cuando el gobernante también haga cosas “buenas”, o que en un inicio lo parezcan. «Es cierto que encarceló a disidentes y críticos, pero no fue tan malo, hizo crecer la economía», dicen, sugiriendo que ceder un poco de libertad a cambio de seguridad económica es un trato justo. Lo más alarmante es que muchas de las personas que apoyan estas ideas se consideran a sí mismas los principales defensores de la libertad, pues critican a sus rivales autoritarios, pero cuando es alguien de su propio equipo, la historia es diferente.
No obstante, está claro que esa línea de pensamiento es profundamente errónea. Como afirma la filósofa y novelista Ayn Rand: «No puedes decir ‘el hombre tiene derechos inalienables, excepto en tiempos de frío y un martes sí y otro no’, así como tampoco puedes decir que ‘el hombre tiene derechos inalienables, salvo en caso de emergencia’ o ‘los derechos del hombre no pueden ser violados a menos que sea para un buen fin'». Los derechos humanos son inalienables o no lo son. Cuando se comienzan a imponer condiciones, reservas y excepciones, se está admitiendo que existe algo o alguien por encima de los derechos humanos que puede violarlos a voluntad.
Ese «alguien» puede ser cualquiera, sobre todo aquel que un grupo determinado elija, ya sea por su carisma o por los aparentes beneficios personales que ofrece; en otras palabras, el primer tirano que logre convencer a la mayoría de que posee la fórmula mágica para solucionar todos los problemas a cambio de tener vía libre para actuar a su antojo. No importa si la intención de esta mayoría es ceder solo una pequeña parte de su libertad o de sus derechos; lo único que logran es dejar la puerta abierta para que lo arrebaten todo. Como dice Rand, cuando se entra en el debate sobre lo que es una «buena» o una «mala» dictadura, se ha aceptado y aprobado el principio mismo de la dictadura: no está mal esclavizar a los hombres si la causa es aparentemente buena.
Así, la historia humana está repleta de ejemplos que demuestran las consecuencias de este pensamiento. Un caso reciente es el de Hugo Chávez en Venezuela. Muchos olvidan que, al principio, la mayoría simpatizaba con él y fue elegido democráticamente. La gente le otorgó el poder voluntariamente porque «era necesario» y «estaba haciendo cosas buenas». Chávez prometía ampliar el acceso a la alimentación, la vivienda, la sanidad y la educación. Pero, para lograrlo, argumentó que necesitaba control sobre la economía y más tiempo en el poder, lo que llevó a cambios constitucionales y reelecciones sucesivas.
Gradualmente, Chávez cerró organizaciones y empresas que, según él, «abusaban del pueblo», y encarceló a quienes discrepaban de sus políticas. El resultado es la Venezuela que vemos hoy: sin estado de derecho, donde todo depende de los caprichos del dictador de turno. Los ciudadanos cedieron todas las herramientas que tenían para proteger sus derechos y libertades, y recuperarlas es una tarea muy difícil. Dieron al gobernante poder ilimitado para hacer «cosas buenas», pero para lograr el bien no se necesita poder ilimitado, sino todo lo contrario: se requieren leyes, instituciones sólidas y libertad. Lo bueno no se puede imponer y el fin no justifica los medios.
A pesar de estas lecciones históricas, parece que no hemos aprendido. Observemos lo que está ocurriendo en El Salvador. Hoy tienen a un gobernante que promete solucionar todos los problemas del país, desde la delincuencia hasta la economía. Para ello, argumenta que necesita más poder, creando un sistema de justicia que solo él puede controlar, exige sin opción a debate recursos al parlamento, y se ha reelegido sin respetar la constitución. Ahora ha empezado a condenar a aquellos que supuestamente «abusan» del pueblo salvadoreño, entre los cuales están esos grupos que aún no controla, como los empresarios.
En conclusión, ante quienes argumentan «¿qué importa que se haya reelegido en contra de la constitución? Ha eliminado a los grupos delincuenciales que aterrorizaban al país», mi respuesta es clara: «Eso sí importa, y mucho». Así como lo malo no elimina lo bueno, lo bueno no elimina lo malo. Cada cosa debe llamarse por su nombre, y una dictadura es una dictadura, independientemente de la ideología o los motivos que se escondan detrás de ella. Pensar lo contrario es autoengañarse, pues nunca se logrará nada verdaderamente bueno vulnerando los derechos y las libertades de los demás.