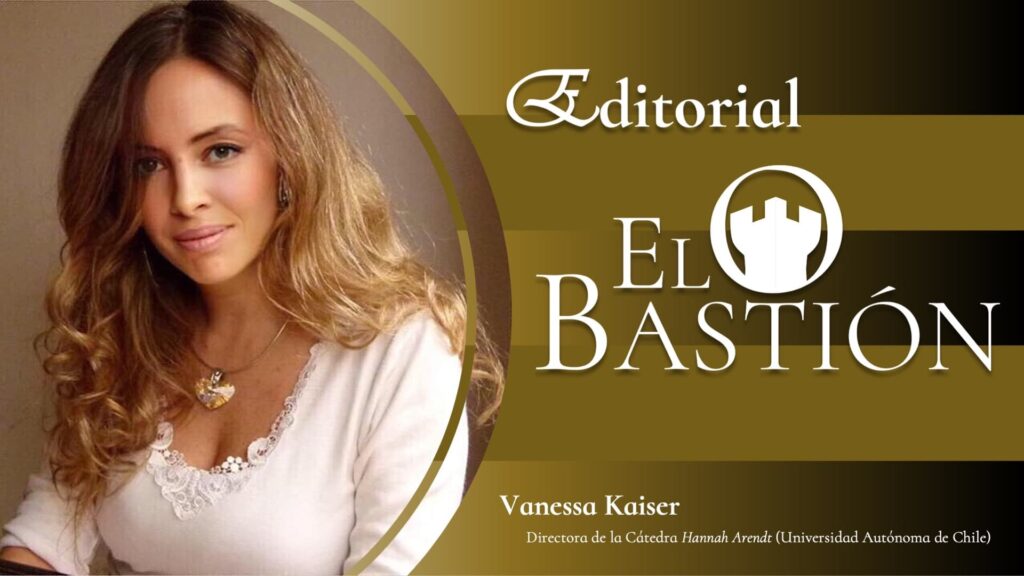VIDEO ADICIONAL:
Invito cordialmente a todos nuestros lectores a que también escuchen y observen la lectura de esta columna en mi Canal de YouTube.
Se nos dice que en la vida las cosas no son como en las películas donde ganan los buenos y existen los finales felices. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que en este mundo –suponiendo que exista otro–, casi siempre son los malos quienes tienen el poder político y económico. Podríamos decir con Hannah Arendt en Über das Böse que en los siglos transcurridos desde los diálogos platónicos poco o nada hemos avanzado en la comprensión del mal.
Sócrates quiso convencernos de que, quien hace el mal, se hace más daño a sí mismo que a su víctima. De ahí la máxima que plantea que la injusticia perjudica más a quien la comete que a quien la padece. Si la civilización occidental le hubiese creído al filósofo griego, nos hubiéramos ahorrado parte importante de nuestros padecimientos; y es que nadie quiere hacerse un mal a sí mismo. El problema, nos dirá Sócrates, es que somos ignorantes. Es a partir de esta convicción que el conocimiento teórico se eleva a la categoría de fundamento moral: el sabio es el bueno. Curiosamente, desde la perspectiva nietzscheana, es en ese momento cuando se inicia la tragedia de nuestra cultura, puesto que se impondrá un tipo de vida por sobre los demás homogeneizando la psiquis humana al punto de su radical decadencia. No profundizaremos en la hipótesis nietzscheana. Tampoco nos haremos cargo de analizar el pecado-centrismo característico de todas las religiones, a pesar de que, en el caso de los cristianos, esta concepción del hombre debió haberse superado tras la venida de Jesús y su sacrificio. A juicio de Nietzsche fue Pablo, el santo, quien destruyó el legado del hijo de Dios; de ahí que afirme que “el último cristiano murió en la cruz”.
Lo cierto es que el cristianismo parece haber asumido con demasiada facilidad que nuestro mundo está gobernado por el señor de las tinieblas. Por eso el llamado a abandonarlo y prepararse para la vida en el paraíso asegurándose la entrada ya sea con el pago de indulgencias o con un buen comportamiento. Entre los ejemplos más notables de esta última propuesta encontramos a los cátaros, grupo religioso cristiano y gnóstico, convencido de que un maligno demiurgo es el creador del mundo. Apenas cobraron influencia y poder entre el siglo XI y XII, sus miembros pudieron corroborar dichas creencias. Fueron perseguidos hasta su extinción por la Iglesia Católica, supuestamente inspirada en las mismas bienaventuranzas de sus víctimas. El de los cátaros no es más que un botón de muestra. Los casos en que la maldad humana se transforma en la protagonista de nuestras vidas son como los bordes del universo. La pregunta es por qué… y no es irrelevante plantearla cuando observamos el avance incontrarrestable del mal en el control tecnológico de las vidas humanas hasta en su aspecto más nimio. Lo peor es que ello ocurre con la concurrencia y el beneplácito de ciudadanos atemorizados por una enfermedad, el terrorismo o cualquier otro pretexto inventado por la clase política para ejercer su poder total.
Desde Maquiavelo sabemos que, salvo excepciones, quienes tienen éxito político –y en su tiempo la Iglesia era parte de esta esfera de la vida común– son personas que participan, en palabras de Max Weber, de un pacto con el diablo. Solo quienes conservan grados de inocencia hasta la edad madura quedando en estado de suma estulticia, pueden creer en las buenas intenciones de la clase gobernante. Esta misma convicción es la que mantiene fuera de las esferas del poder a aquellos que lidian mal con el mal. ¿Qué se necesita para, siendo buenos, triunfar sobre los malos?
Parece una pregunta infantil y simplona, pero no lo es. Ciertamente, no existe individuo que pase por la prueba de la pureza y máxima santidad. Pero de ahí no se sigue que seamos todos como Mao, Hitler o Stalin ni que, bajo determinadas circunstancias, llegaríamos a niveles de perversión semejantes. Muchas son las pruebas de que los seres humanos podemos elegir el bien en lugar del mal. A quien las quiera conocer debemos recomendarle la lectura de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl o de las obras de Stefan Zweig. Podríamos seguir, pero la lista es breve al lado de los millones de libros de historia en los cuales los protagonistas son los perversos. Y si usted revisa los programas escolares, son estas últimas las que se enseñan, no con el fin de aprender del mal como desearíamos para que no vuelva a ocurrir. Uno diría más bien, desde un “Foucault contra Foucault”, que todo ese estudio sobre el triunfo de la perversión humana es un dispositivo de poder instalado para persuadirnos del escaso valor que tenemos como miembros de una especie deleznable. Estamos ante una de las semillas del jardín de la cultura de la muerte, cementerio de todos aquellos aspectos que hablan bien de nosotros mismos.
Hasta este punto de nuestro análisis observamos que los perversos tienen dos ventajas frente a la gente común. La primera, el autoexilio de los buenos de aquellas esferas en que la lucha por el poder provoca un daño irreparable en la medida que la vida en política nos persuade de que no hay nada en el ser humano que valga la pena. Es allí donde las promesas son vanas, las palabras siempre encubren segundas intenciones, el narcisismo lleva la batuta y, lo que es peor, se pierde toda sensibilidad frente al sufrimiento ajeno. Es en vistas a esta realidad que, si queremos avanzar en el triunfo del bien, debamos preguntarnos cómo forjar espíritus capaces de lidiar con el mal sin corromperse. Y no, las respuestas no las encontramos ni en la Antigua Grecia, ni en el cristianismo y, mucho menos, en Maquiavelo. Los libertarios propondrán su utopía con la desaparición final del Estado; incluso Lenin intuyó que el mejor de los mundos posibles era aquel donde el Estado fuese reducido a una “oficina de correos”. Su intuición fue erradicada por la dictadura del proletariado que, hoy, gracias a su pacto de no agresión con el capitalismo y a través de las garras de la tecnología, avanza a nivel mitocondrial.
La segunda ventaja que salta a la vista es la textura del tejido del relato con el que nutrimos a las nuevas generaciones. Dejando fuera los dispositivos deleuzianos contenidos en El Anti-Edipo –base fundamental de la creación psíquica del nuevo hombre–, podemos decir sin temor a equivocarnos que prácticamente todo lo que se enseña de nuestra propia historia es prueba empírica del triunfo del mal.
Nietzsche afirma que no podemos pensar sobre aquello para lo cual no tenemos palabras. Yo sostengo que ocurre algo parecido con las distintas realidades y nuestra proyección en tantos individuos en el marco de las mismas. En otros términos, si solo aprendemos sobre la maldad humana, estamos suprimiendo del imaginario de las nuevas generaciones la posibilidad del triunfo del bien sobre el mal. En este contexto cabe preguntarnos si acaso no estamos acercándonos al epicentro del fracaso de la cultura cristiano-occidental. Antes de continuar dicha senda permítaseme dar un rodeo… ¿Por qué en Occidente no apedreamos a los pecadores? ¿Por qué no esclavizamos ni torturamos? ¿Cuál es la razón que explica nuestra igualdad de derechos políticos y la existencia de derechos fundamentales?
Respuesta: el libre arbitrio. Su origen se encuentra en las antiguas escrituras. En ellas se afirma que hemos sido hechos a imagen y semejanza. ¿En qué seríamos semejantes a un Dios que es amor? En nuestra libertad y creatividad. Este es el fundamento de nuestra cultura y su clara superioridad moral. Y es que, solo en quien vive desde el libre arbitrio se pueden observar la responsabilidad, el esfuerzo, la ética, la empatía y un largo etcétera de virtudes que han hecho de Occidente el mejor de los mundos posibles.
A quien tenga el coraje podemos invitarlo a observar el epicentro de nuestra debacle cuyos contornos están delimitados por el siguiente interrogante: ¿alguien ha comprendido el significado de ese milagro, el de haber sido creados a imagen y semejanza?
Suprimido el libre arbitrio y nuestra responsabilidad en tanto criaturas creadoras queda abierto el espacio para el triunfo del mal radical, propio de los perversos, que eligen libremente el mal sin asumir la responsabilidad por los horrores de su creación. Triunfa también el mal banal, de aquellos que no saben lo que hacen y que únicamente Dios puede perdonar. Sobre estos últimos San Agustín dijo que “Dios prefiere al que peca libremente antes que al que hace el bien de forma autómata”. Y es que, podríamos inferir, en la mirada del santo, Dios no se reconoce en dicha criatura…
NOTA:
La versión original de este artículo apareció por primera vez en el Blog de Fundación Disenso.